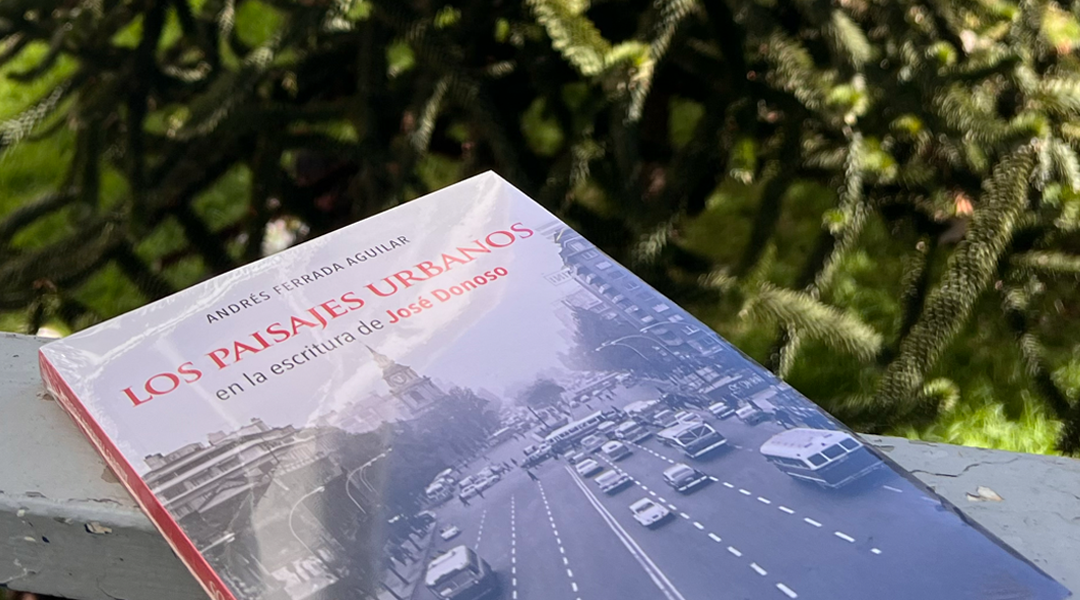El último artesano restaurador de organillos, los infantes huérfanos de la Casa del Niño y los ancianos del único asilo británico de Santiago son algunos de los personajes, lugares y experiencias que el escritor José Donoso retrata en las crónicas urbanas que conforman el eje central de la investigación y publicación Los paisajes urbanos en la escritura de José Donoso (Editorial Universitaria) del académico del Departamento de Literatura y Lingüística, Andrés Ferrada Aguilar.
En oposición a otras áreas literarias de José Donoso, como sus novelas o artículos, las crónicas urbanas aparecen como una creación que el mismo autor resta de valor representativo ya que, según rescata la publicación, “al preguntarse sobre la existencia de una literatura urbana en Santiago, Donoso lamenta que no exista un escritor de ciudad en el sentido que lo es Edwards Bello de Valparaíso o Eduardo Malea de Buenos Aires” (2022).
Por eso, en el marco del proyecto La enunciación de la ciudad en las crónicas de José Donoso (Fondecyt de Iniciación N° 11150158), el investigador de la Facultad de Humanidades revisita décadas de escritos ensayísticos, cronísticos e íntimos para devolver un libro que analiza la relación conceptual entre poder, paisajes y sonoridades urbanas en la escritura cronística de Donoso.
Paisaje: una relación mutua
“Existe un foco de atención en el período romántico de la literatura de habla inglesa donde el paisaje surge como un dispositivo para observar la forma en que el sujeto se vincula con su medio”, dice el investigador, “y ese vínculo no es ingenuo, está atravesado por una serie de tensiones políticas, sociales, artísticas y estéticas que, por ejemplo, en el siglo XIX permitieron dar a conocer ideológicamente los paisajes de las colonias que mantenía Inglaterra”.
Para el autor eso es especialmente relevante cuando la obra literaria y escritural de José Donoso está asociada, por una parte, a la reproducción y espacialización del poder en la sociedad chilena, y por otra parte, a la identidad como una interminable realización del sujeto a través del uso de una serie de máscaras y enmascaramientos que se ven retroalimentados por el paisaje urbano.
De esa manera, el libro se sitúa desde los estudios contemporáneos para visualizar el paisaje cronístico de Santiago como una rúbrica artística y como un fenómeno político que, así como va modelando a las personas, permite entrever una ciudad que se va construyendo desde coordenadas históricas, paisajísticas y fuertemente biográficas.
De la pugna de la modernidad al enmudecimiento de la dictadura
“En la década de 1960, José Donoso encuentra prácticas sociales que están vinculadas con la construcción de fuertes comunidades o hábitos urbanos y escribe, principalmente, desde un ámbito literario, cultural y sociopolítico que aún no se veía confrontado con el desgarro de la dictadura cívico militar”.
Ese debate entre tradición y modernidad se ve fuertemente reflejado en crónicas como Música condenada a morir (Ercilla, 1962) con la posible desaparición de los organilleros cuando, según Donoso, “antes era frecuente encontrar organilleros en cualquier barrio de la ciudad [pero] en Santiago quedan solo veinticinco organillos […] y hay solo una persona que sabe arreglar organillos […] cuando desaparezca Enrique Venegas, artesano, músico, artista y bohemio, adiós para siempre a los organillos”.
No obstante, la década de 1980 se caracteriza por la consolidación de una serie de dispositivos de represión, políticas neoliberales y una nueva cultura masificada que, desde su reconversión, aflora dos conceptos cruciales de la investigación: el enmudecimiento y el encamamiento. El enmudecimiento, en primer lugar, estaría relacionado con el acallamiento forzoso de los registros y modos culturales, artísticos, literarios y poéticos que, en el caso de Santiago, devuelve una ciudad silente. El encamamiento, en segundo lugar, es una asociación que Donoso hace entre la ciudad y la manera en que las personas de la burguesía solían ceder ante la muerte porque “él tiene la impresión que toda la ciudad, debido a esta ruptura cívica, se convierte en una suerte de paciente que está conminado a terminar sus días en la cama”.
La discusión de estas imágenes fundamentales en la cronística de Donoso, ligadas a la agonía del cuerpo en algún momento vigoroso, formarían parte del análisis que realiza el escritor a sus entornos que, dentro de la condición urbana, van testificando relaciones de poder tanto públicas como privadas que cruzan su literatura novelesca y cronística.
La servidumbre
Otro de los elementos destacados en el texto tiene que ver con las personas que capturan la atención del escritor al interior de Santiago, y para Ferrada, Donoso entrega un giro en función de aquellos personajes y sujetos usualmente silenciados. “Existe una clase trabajadora en su forma prototípica, vinculada a los grupos obreros, pero también está otro grupo como los empleados que trabajan para la burguesía y que de una u otra forma dan cuenta del modo en que el poder va socavando hasta sus últimas consecuencias el cuerpo del otro”, refuerza.
En ese sentido, el cuerpo enmudecido y encamado, condenado a la muerte, no lo está por un decaimiento natural sino por el desgaste impuesto por el poder, el dominio y la jerarquía, que son temas igualmente importantes en obras como El lugar sin límites (1966) y El obsceno pájaro de la noche (1970) donde hay historias de sujetos convenientemente modelados por una forma de poder y donde, según Ferrada, surge la complicidad porque “Donoso crea relaciones entre personajes que aparentemente nada tienen que ver el uno con el otro, pero que se retroalimentan, se comunican muy sutilmente el uno al otro a través de afectos y dependencias mutuas”.
 De esa manera, los paisajes urbanos de José Donoso entregan una lectura multidimensional con un énfasis entre imagen y sonoridad, poder y resistencia, modernización y precariedad, que el investigador espera “sirva para investigadores del área del paisaje, de la literatura o de la narrativa chilena, y también para estudiantes interesados en observar cómo la literatura convive y coexiste con los paisajes y sus subjetividades”.
De esa manera, los paisajes urbanos de José Donoso entregan una lectura multidimensional con un énfasis entre imagen y sonoridad, poder y resistencia, modernización y precariedad, que el investigador espera “sirva para investigadores del área del paisaje, de la literatura o de la narrativa chilena, y también para estudiantes interesados en observar cómo la literatura convive y coexiste con los paisajes y sus subjetividades”.
En la actualidad el profesor Ferrada Aguilar realiza la tercera etapa de su proyecto ANID/FONDECYT Regular de Investigación Nº 1210533 «Diálogos paisajistas entre las escrituras de Nathaniel Hawthorne, Virginia Woolf y José Donoso», a través del cual profundiza en las complejas relaciones entre paisajes, regímenes perceptuales y poéticas escriturales desde una perspectiva comparada. La institución patrocinante principal de este proyecto es la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, en conjunto con la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción.
 Ir a UPLA.cl
Ir a UPLA.cl