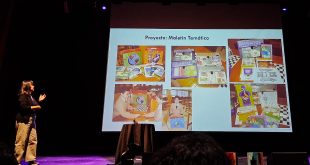Los incendios en la selva amazónica no solo generan un impacto en las comunidades indígenas y campesinas que allí habitan, sino también agravan la crisis climática y producen desastres naturales que pueden ser extremadamente dañinos para los ecosistemas.
Así lo afirma el académico del departamento de Historia de la Universidad de Playa Ancha, Ignacio Rojas Rubio, quien advierte que el desastre que actualmente se vive en el Amazonas es el reflejo de sistemas productivos perversos.
A juicio del académico, quien es miembro del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano, no existe una política de conservación para la vida, posición que se representa en gobiernos como el del Presidente Jair Bolsonaro, cuyos discursos y acciones expone la vulnerabilidad de la selva amazónica y la desprotección de sus pueblos y nacionalidades indígenas. Ello, porque promueve la expansión de la frontera agrícola, ganadera y extractiva en la Amazonía, generando una deforestación sin vuelta atrás.
“Se discute qué significa esta protección del medio ambiente, qué significa esta concepción de explotación de los recursos … por parte de ciertos grupos, porque ahí está la lucha de ciertas especies que se están viendo amenazadas. Son casi cuatro mil especies de fauna y de flora, son casi 40 mil especies las que se están viendo afectadas en la Amazonía, que corresponde caso al 25 por ciento del pulmón verde que tenemos a nivel global, y junto con eso, casi 400 comunidades indígenas que están siendo desplazadas por los incendios”, dice el académico.
Cifras negras
 Agrega que la conservación del Amazonas es clave, porque estructura la vida de casi toda América del Sur Central, y porque alberga el 20 por ciento del agua dulce líquida del mundo. Además, libera cerca del 20 por ciento del oxígeno que va a la atmósfera y almacena entre 100 y 130 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Por ello –dijo- es de vital importancia para la regulación del clima global.
Agrega que la conservación del Amazonas es clave, porque estructura la vida de casi toda América del Sur Central, y porque alberga el 20 por ciento del agua dulce líquida del mundo. Además, libera cerca del 20 por ciento del oxígeno que va a la atmósfera y almacena entre 100 y 130 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Por ello –dijo- es de vital importancia para la regulación del clima global.
Todos estos datos, que están contenidos en una declaración del grupo de especialistas al que pertenece, se suma otro, referido a que la tendencia actual de los países amazónicos ha sido la desprotección del ecosistema. Es más, Ignacio Rojas afirma que los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela no han generado políticas públicas para la defensa y protección de la Amazonia.
En su opinión, el problema de fondo radica en una ética basada en el aspecto productivo, que no respeta a los otros ni al medioambiente. Es una ética que justifica el rechazo de la ayuda internacional, con lo cual se da la espalda a la justicia ambiental, al desarrollo sustentable, a las poblaciones que se ven afectadas por los incendios, por la explotación de petróleo (que también se ve en nuestra región, en Quintero y Puchuncaví), entre otros casos.
“Es una ética liberal, fundamentalmente, que está más situada en lo individual, en el aspecto productivo-económico, más que en las condiciones de una ética que esté pensando en las condiciones sociales reales de la población…Desde una concepción más humanista, creo que es una crisis ética grave. Es producto de esa decisión ética de administración del Estado, de administración de los medios de producción”, subraya Rojas, quien pantea que la relación “ética y medioambiente” será el foco de la próxima cita de la COP 25 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que se realizará en nuestro país en diciembre próximo.
Lo que se viene
 Sobre este encuentro, comentó que muchos de los acuerdos que se han alcanzado en citas anteriores, no se han cumplido, salvo los países de la Unión Europea, que sí han bajado sus emisiones de CO2; no así las dos economías más grandes como Estados Unidos y China, que han duplicado y triplicado sus emisiones durante los últimos cinco años.
Sobre este encuentro, comentó que muchos de los acuerdos que se han alcanzado en citas anteriores, no se han cumplido, salvo los países de la Unión Europea, que sí han bajado sus emisiones de CO2; no así las dos economías más grandes como Estados Unidos y China, que han duplicado y triplicado sus emisiones durante los últimos cinco años.
“Creo que tiene que haber una visión crítica del COP 25. Es decir, de lo que va a ocurrir en Chile. No creo que los Estados vengan a solucionar una crisis climática que, como digo, tiene que ver con una crisis social, que es mucho más amplia, y que tiene que ver con una crisis estructural, fundamentalmente y, por lo tanto, hay voces que también hay que escuchar y que se van a apartar de la COP 25….está la Modatima, que es un movimiento social que se va a apartar de la COP25. Hay movimientos mapuches que van a ser críticos”, advierte Ignacio Rojas.
En el caso puntual de Chile, además de los problemas medioambientales como Puchuncaví y la situación de los pueblos originarios, se suma el derretimiento de los glaciares, la explotación de los bosques nativos y el recurso marítimo, a pesar de que nuestro país solo emite el 0,25 por ciento de CO2 a nivel mundial.
 UPLA.cl
UPLA.cl Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones